
Ni el hombre desciende del chimpancé ni, citando un viejo chiste, el chimpancé desciende de los árboles. Ninguna especie viva procede de otra actual, ni siquiera de los llamados fósiles vivientes, seres de rasgos primitivos como los cocodrilos, ciertas palmeras o el pez celacanto. Todos ellos derivan de ancestros comunes que se extinguieron en un pasado remoto. El curso de la evolución nunca se detiene, aunque el ritmo de mutación del ADN –que los biólogos asimilan al tic-tac de un reloj molecular– es más lento para unas especies que para otras.
De ese antecesor común al hombre, el chimpancé y el árbol, no hay testimonio petrificado en el registro fósil. Los investigadores que husmean en ese camino de miles de millones de años no pueden hacer sino lo mismo que la policía científica: examinar la escena del crimen –la biodiversidad actual y, en particular, el ADN– y, a partir de esta imagen fija, tratar de reconstruir cómo cada una de las piezas del escenario llegó al lugar que ocupa en la foto.
Recorriendo las ramas del árbol genealógico hacia su nacimiento, se encuentran infinidad de nodos en los que la evolución alumbró una nueva especie. En un punto de este camino, todas las ramas de las distintas familias de organismos confluyen en una encrucijada: el primer momento en que los seres vivos, hasta entonces células aisladas en el océano –protozoos–, descubrieron que la unión hacía la fuerza; era ventajoso asociarse en colonias, repartirse las tareas –como alimentarse o reproducirse– y especializarse hasta el punto de originar tejidos y órganos, la materia prima de los organismos pluricelulares o metazoos. Sobre cómo ocurrió ese proceso de asociación no hay demasiados datos porque, como en la solitaria escena del crimen, no hay testigos que lo relaten.
Esta semana, los científicos están un poco más cerca de comprender el proceso de la pluricelularidad, una de las innovaciones clave de la evolución. Lo han logrado examinando una de esas piezas de la escena del crimen: el protozoo actual más parecido a los animales, aquél que optó por no asociarse y al que se le supone, gracias al lentísimo tic-tac de su reloj evolutivo, una gran semejanza con aquel protozoo fundador que vivió –estiman los científicos– entre 600 y 1.000 millones de años atrás.
El secreto en el plancton
El modelo elegido es Monosiga brevicollis , un organismo unicelular de vida libre que habita en el plancton de aguas dulces y saladas. Su tamaño es de una centésima de milímetro y su estructura es sencilla: una cola llamada flagelo que agita para nadar y, alrededor de éste, un collar de tentáculos con los que atrapa las bacterias de las que se alimenta. El Monosiga apunta ya tendencias hacia la especialización alimenticia típica en células de organismos coloniales, como las esponjas. Pero al contrario que éstas, mantuvo su independencia.
A pesar de la aparente simplicidad del animal, su genoma no tiene nada de sencillo. La secuencia del ADN del Monosiga apareció ayer publicada en Nature, en un trabajo dirigido por la bióloga Nicole King, de la Universidad de California en Berkeley (EEUU), y en el que han colaborado más de 30 científicos de otras ocho instituciones de EEUU y Alemania. Comparando el genoma del Monosiga con el de distintas especies de metazoos, los autores descubren qué le distingue de otros más primitivos o más evolucionados.
Las conclusiones, según King, “arrojan luz sobre la biología y la genética de los organismos unicelulares de los que hemos evolucionado”. Lo que revela esta luz es sorprendente; a pesar de que el Monosiga no se asocia con otros miembros de su especie, posee 23 genes –“casi los mismos que la mosca o el ratón”, dice la autora– de unas proteínas llamadas cadherinas, que cohesionan los tejidos; “son el pegamento que impide disgregarse a los grupos de células”, explica.
La función de este pegamento celular en un organismo que no lo necesita es una incógnita. Pero en otro estudio que la misma autora publica hoy en Science se apuntan algunas posibilidades: por la situación de estas proteínas, en la base de la célula y alrededor de su collar, tal vez le sirven para adherirse a las superficies o para capturar a sus presas bacterianas.
La hipótesis de la investigadora es que estas proteínas, inicialmente evolucionadas para la fijación y la alimentación, fueron después aprovechadas para otras misiones, un fenómeno frecuente a lo largo de la evolución. Este cambio de uso, llamado cooptación, explica también que el Monosiga posea proteínas destinadas a funciones de los animales superiores con las que el humilde protozoo jamás soñaría, como proteínas propias de los anticuerpos, del desarrollo embrionario o de la comunicación entre células; incluso posee colágeno como el de la piel.
Las curiosidades del Monosiga no acaban aquí. Pese al pequeño tamaño relativo de su genoma –9.200 genes, frente a los aproximadamente 25.000 de los humanos–, abundan en él unos espaciadores internos a los genes llamados intrones, que no contienen código útil pero que aumentan con la escala evolutiva. En esto, el modesto flagelado está mucho más cerca del Homo sapiens que de una planta o un hongo.
ADN basura
Estos intrones forman parte de lo que se denomina ADN basura. Sólo un 2% de un genoma como el humano sirve para fabricar proteínas; el resto recibió este apelativo poco afortunado. Con el tiempo, a esta materia oscura genética se le asignan cada vez más funciones reguladoras. El tamaño de un genoma no se relaciona con la complejidad de un organismo –una ameba tiene un genoma 200 veces mayor que el humano–, pero, en cambio, ciertos tipos de ADN basura aumentan en la escalera natural.
Paradójicamente, quizá sea precisamente esta cara oscura del genoma de la que dependan encrucijadas evolutivas como la del antepasado común de los animales y del Monosiga, o la que separó a vertebrados e invertebrados, como revelaba esta semana otro estudio en PNAS: el microARN, otra forma de esa chatarra genómica que ha resultado ser crítica en el desarrollo de los órganos, inaugura evolutivamente los vertebrados con sus representantes más primitivos, las lampreas.
Los científicos imaginan un primer ser vivo que se sometió al correr del reloj evolutivo y su ‘tic-tac’ de mutaciones; algunas de esas exploraciones de la evolución progresaron, mientras que otras acabaron en vía muerta. En algún momento, hace unos 4.000 millones de años, surgió un organismo compuesto aún por una sola célula. Mientras las demás especies se extinguían, de ella derivaron, con el paso del tiempo, los millones de especies diferentes que hoy pueblan la Tierra. A ese progenitor hipotético los biólogos lo llaman LUCA (‘Last Universal Common Ancestor’, o Último Antecesor Común Universal). Según Juli Peretó, del Instituto Cavanilles de Biodiversidad, era, probablemente, una bacteria bastante compleja.
¿Te ha resultado interesante esta noticia?


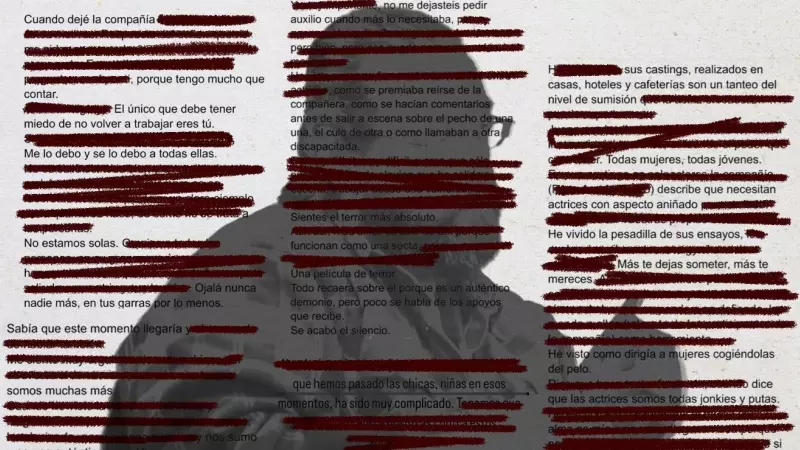



Comentarios
<% if(canWriteComments) { %> <% } %>Comentarios:
<% if(_.allKeys(comments).length > 0) { %> <% _.each(comments, function(comment) { %>-
<% if(comment.user.image) { %>
![<%= comment.user.username %>]() <% } else { %>
<%= comment.user.firstLetter %>
<% } %>
<% } else { %>
<%= comment.user.firstLetter %>
<% } %>
<%= comment.user.username %>
<%= comment.published %>
<%= comment.dateTime %>
<%= comment.text %>
Responder
<% if(_.allKeys(comment.children.models).length > 0) { %>
<% }); %>
<% } else { %>
- No hay comentarios para esta noticia.
<% } %>
Mostrar más comentarios<% _.each(comment.children.models, function(children) { %> <% children = children.toJSON() %>-
<% if(children.user.image) { %>
![<%= children.user.username %>]() <% } else { %>
<%= children.user.firstLetter %>
<% } %>
<% } else { %>
<%= children.user.firstLetter %>
<% } %>
<% if(children.parent.id != comment.id) { %>
en respuesta a <%= children.parent.username %>
<% } %>
<%= children.user.username %>
<%= children.published %>
<%= children.dateTime %>
<%= children.text %>
Responder
<% }); %>
<% } %> <% if(canWriteComments) { %> <% } %>