
Acababa de leer en su portátil que, en un futuro todavía lejanísimo, el Sol colapsaría. Y como resultado de tal catástrofe, se produciría la destrucción de la Tierra.
El vaticinio no le pareció inquietante.
Aunque se veía a sí mismo como un devoto de la ciencia, y lo primero que hacía por las mañanas era encender el ordenador para devorar decenas de páginas científicas en la red, últimamente, lo que más le alarmaba no estaba relacionado con las investigaciones de la NASA, sino con un asunto mucho más terrestre.
Creía que su mujer se estaba volviendo loca.
Se inclinó hacia delante y consultó el reloj del portátil. Faltaban pocos minutos para que fuese mediodía. Aún estaban a finales de marzo, pero desde hacía varios días la ciudad soportaba un bochorno asfixiante, como si hubiesen llegado ya las fechas más tórridas de agosto. Sintió que los ojos le escocían y se levantó del sofá. Las persianas echadas dejaban pasar finos haces de luz que impactaban contra los muebles. El salón estaba en penumbra y hacía frío. El rumor del aire acondicionado se mezclaba con el alboroto de los pájaros. Chaqueó la lengua y se quitó un hilo de la manga del traje gris oscuro. Malditos pájaros, masculló. La primavera parecía excitarlos de una manera que él no alcanzaba a comprender.
Observó el libro que yacía en la mesa baja, frente al televisor de plasma.
Era una edición del I Ching. Un volumen negro, grueso, con prólogos de Carl Jung y Richard Wilhelm. Treinta eurazos, nada menos. Uno de esos libros raros que compraba su mujer.
Lo levantó con asco.
El 'I Ching' o Libro de la Mutaciones, ponía en una de las solapas, es probablemente el texto más antiguo que haya conservado la humanidad. Coincide sin embargo de forma asombrosa con las concepciones más actuales del mundo. Tal vez sea éste el motivo fundamental de su resurgimiento en estos años. Pero tal éxito se debe también a su función instrumental en la exploración del inconsciente, y a su empleo para una posible previsión del futuro.
Definitivamente, su mujer estaba majareta.
Llevaba meses viéndola trasegar con ese libro. No le había bastado con su terapeuta, ni con su obsesión por el yoga y la Naturaleza. Ahora, encima, se dedicaba a lanzar moneditas sobre la alfombra. Después, trazaba una serie de líneas en función de cómo caían, y, a partir de la figura que se formaba, abría el dichoso I Ching por un capítulo en concreto. Y todo como si aquel libro estúpido fuese a revelarle una verdad incuestionable.
Arrugó la nariz y abrió el volumen al azar.
Las Comisuras de la boca, rezaba el título del capítulo, la Nutrición.
La sonrisa se le fue torciendo al leer un poco más.
Las Comisuras de la Boca. Perseverancia trae ventura. Presta atención a la nutrición y a aquello con que tratas de llenar la boca.
Siguió ojeando, un poco más abajo.
Al dispensar cuidados y alimentos es importante que uno se ocupe de personas rectas y se preocupe en cuanto a su propia alimentación.
Se llevó una mano a la sien.
A continuación, pestañeó y leyó otro párrafo cualquiera.
El Espíritu surge en el signo de lo Suscitativo. Cuando con la primavera se agitan nuevamente las energías vitales, vuelven a engendrarse todas las cosas. El Espíritu se consuma en el signo del Aquietamiento. Así, a comienzos de la primavera, todas las cosas se tornan cabales.
Por todos los santos, dijo.
Si su mujer se empapaba de tales majaderías, no era raro que estuviera cada vez más loca. El disgusto le había abierto el apetito. Se reprochó la manía de ponerse delante del ordenador sin desayunar, nada más levantarse de la cama. Cerró el portátil y se lo metió bajo el brazo mientras se dirigía a la cocina. No recordaba qué excusa había usado hoy para no ir a trabajar. Lo cierto es que ni sabía qué día era.
A lo mejor martes, o miércoles, quizá.
Al enfrentarse al espejo que había al fondo del pasillo notó que se estaba descuidando. Un respetable ingeniero, dijo en voz alta, cincuenta y cinco años. La frase le hizo gracia. Tenía el pelo alborotado y se le notaba la sombra de la barba. No obstante, el traje que había elegido se veía tan impecable como el día que lo estrenó. Se percató de que no llevaba zapatos. Al reparar en su barriga, se mordió el labio inferior. En las últimas semanas había empezado a engordar de una forma preocupante. Hizo un mohín de desdén, se dio unas palmaditas en el estómago y se adentró en la cocina.
Todo estaba limpio, en orden, tal y como lo dejaba su mujer.
La estancia era blanca y espaciosa, con los electrodomésticos en tonos metálicos. Colocó el ordenador sobre la encimera y abrió la enorme puerta del refrigerador. Había todo tipo de cosas. Zumos, lechuga, fruta, fiambres, cerveza. También vio algunos platos con restos de la comida del día anterior, recubiertos con un plástico transparente. Revolvió en el congelador y escogió una pizza de beicon de tamaño familiar.
Con el paquete bajo el brazo, se acordó del ordenador.
Se aproximó a la encimera y lo abrió. La información de la Nasa relució de nuevo en la pantalla. El Sol colapsaría en algún momento y sería el fin de la Tierra. Una lástima, dijo al meter la pizza en el microondas. De todas formas, reflexionó mientras veía cómo la masa daba vueltas, la gente se iba a cargar el planeta mucho antes. Su mujer, por ejemplo, con todos esos pares de zapatos. ¿Acaso no era un enorme desperdicio de energía? Renegó con la cabeza y descubrió el reflejo de sus propios calcetines en los azulejos blancos.
Sonó la campanilla del microondas.
Sacó la pizza y la arrojó a la encimera. Regresó a la nevera y agarró un bote de kétchup. Lo puso boca abajo sobre el círculo de masa humeante y apretó con fuerza. Dibujó una espiral desde el centro hasta el borde. Añadió unas líneas en forma de rayos y se volvió a acordar del Sol. Al fin y al cabo, no era más que una estrella vulgar. ¿Qué importancia podía tener en un universo que estaba lleno de ellas? Se dijo que, en los últimos tiempos, nadie, ni siquiera la NASA, pensaba con claridad.
Como su mujer, que estaba cada vez más chalada.
Engulló la pizza a grandes bocados, con las manos, mientras repasaba en el portátil lo que acababa de leer. El kétchup le escurrió por las comisuras de los labios.
Sonó el timbre de la puerta.
Giró la cabeza, sobresaltado. No esperaba a nadie. Agarró el ordenador y salió al pasillo. Se miró un instante en el espejo y trató de aplastar su cabello. Al advertir el hilo de kétchup que le manchaba la barbilla, le vino a la mente que los vampiros no proyectan su reflejo. Me encantaría ser el conde Drácula, dijo aproximándose al azogue, así aterrorizaría a mi mujer. De pronto, sacó la lengua y empezó a lamer la fría superficie soltando extraños gruñidos.
El timbre volvió a sonar, seguido de una serie de golpes.
Se acercó a la ventana que daba a la calle y alzó un poco la parte inferior de la persiana. No entendía nada. ¿Qué día era? ¿Qué hacía allí su mujer a esa hora? Y, sobre todo, ¿quiénes eran los tipos vestidos de blanco que aporreaban la puerta?
Se abrazó al portátil, desesperadamente.
Presentía que, muy pronto, tendría que desprenderse de él.
¿Te ha resultado interesante esta noticia?


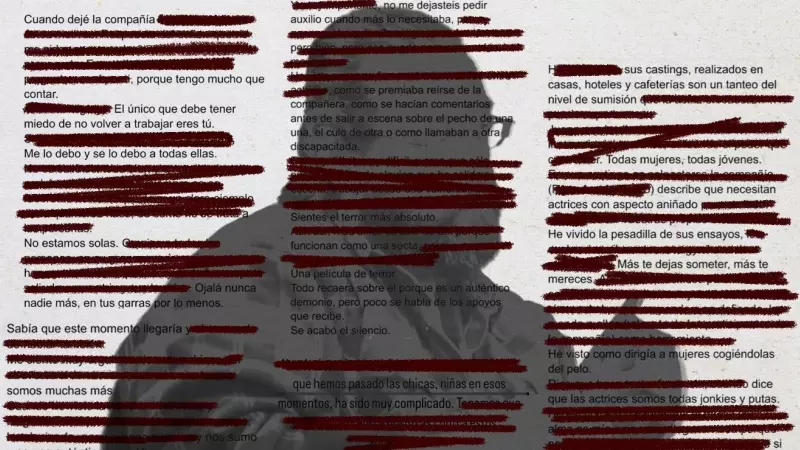



Comentarios
<% if(canWriteComments) { %> <% } %>Comentarios:
<% if(_.allKeys(comments).length > 0) { %> <% _.each(comments, function(comment) { %>-
<% if(comment.user.image) { %>
![<%= comment.user.username %>]() <% } else { %>
<%= comment.user.firstLetter %>
<% } %>
<% } else { %>
<%= comment.user.firstLetter %>
<% } %>
<%= comment.user.username %>
<%= comment.published %>
<%= comment.dateTime %>
<%= comment.text %>
Responder
<% if(_.allKeys(comment.children.models).length > 0) { %>
<% }); %>
<% } else { %>
- No hay comentarios para esta noticia.
<% } %>
Mostrar más comentarios<% _.each(comment.children.models, function(children) { %> <% children = children.toJSON() %>-
<% if(children.user.image) { %>
![<%= children.user.username %>]() <% } else { %>
<%= children.user.firstLetter %>
<% } %>
<% } else { %>
<%= children.user.firstLetter %>
<% } %>
<% if(children.parent.id != comment.id) { %>
en respuesta a <%= children.parent.username %>
<% } %>
<%= children.user.username %>
<%= children.published %>
<%= children.dateTime %>
<%= children.text %>
Responder
<% }); %>
<% } %> <% if(canWriteComments) { %> <% } %>