Actualizado:
Usted quizá no recuerde cuando era un bebé y se arrastraba por el suelo como una mopa. Amnesia infantil o falta de costumbre, porque con el paso del tiempo termina resultando una postura embarazosa y uno tiende a caminar erguido. Quién le iba a decir a Antonia Posito (Huelva, 1956) que, al borde de los sesenta años, se vería obligada a reptar sobre los treinta escalones que median entre su apartamento y un portal del barrio madrileño de Tetuán. Allí, donde debería haber un ascensor, hay dos cochecitos. Sus baterías están en el primero, cargándose. Las ha subido a duras penas. “Culito para arriba, culito para abajo”. O sea, dando saltos, como una rana.
Antonia ha visto al fin reconocida su “incapacidad permanente absoluta”. Asegura que padece el síndrome post polio, que traduce como la fatiga progresiva, el dolor y la debilidad muscular que se manifiestan décadas después de un episodio de poliomielitis paralítica. A ella le sobrevino cuando era una cría y su padre, un mecánico tornero de Alosno que se dio a la bebida, había puesto pies en polvorosa. Para comprar un aparato ortopédico con el que enderezar sus piernas, hubo que hacer una colecta puerta a puerta. No se separó de él hasta los once años, cuando ya pensaba en ponerse tacones.
La familia recaló en Madrid. Su madre servía como cocinera interna y los hijos ingresaron en la Ciudad Escolar Francisco Franco, popularmente conocida como la City. Cuando no pesaba un castigo sobre ellos, el fin de semana se escapaban a la chabola que se había comprado su progenitora en el Chorrillo, donde hoy se asienta el Parque Rodríguez Sahagún. “No tenía agua ni váter. Yo la llamaba la Ciudad sin Ley”, recuerda Antonia, que tras estudiar bachillerato y puericultura sufrió un choque camino de Granada que remató su pierna izquierda. “Eso no impidió que trabajase en mil sitios, asistiendo a pediatras y dentistas, cuidando a niños, limpiando en una empresa, deslomándome en fábricas y hasta vendiendo cupones”.
Entonces se produjo la caída. "Venía con mi muleta de darle las gracias a San Judas Tadeo", abogado de los imposibles, "cuando en la plaza de Puerta Cerrada metí la pata en una alcantarilla sin reja". Desde el 2009 de baja, tuvo que dejar la esquina de Capitán Haya donde ejercía de vendedora de la ONCE, aunque tardaron años en reconocerle la incapacidad absoluta. "Una pierna no vale ya para nada", señala con una mano, mientras con la otra sujeta un abanico de partes médicos, esa vida de tropiezos: secuelas de la poliomielitis, heridas faciales por el accidente de tráfico, fractura de ambas rótulas, trastorno ansioso-depresivo, un tobillo maltrecho que la ha conducido a la unidad del dolor crónico y otros males que precisan un diccionario para descifrar su significado.
Luego está la hepatitis C, la huella del trote por el lado salvaje, una cabalgada que se remonta a principios de los ochenta y que echó el freno en un centro de desintoxicación cercano a Barcelona. "Uno se mete ahí porque...", y comienza a hablar de un tiempo que ha dejado el poso de un aborto y de la citada enfermedad. "Me autocastigué", acierta a decir antes de que Noa, una vivaracha yorkshire, se cuele como un torbellino en una salita estrecha, penumbrosa, colmada de trabajos manuales de los que presume. "Ahora estoy cambiando todos los botones de la ropa por corchetes para que me resulte más fácil vestirme", explica, delgada como un huso, las facciones bellas, quebradiza. "Yo era muy guapa", enseña una foto de los dieciocho, "aunque ahora no soy tan fea", carcajea.
Sin embargo, su físico no responde y va a peor a cada paso. Los treinta escalones que la separan de su primer piso son insalvables, por lo que en su día solicitó una vivienda de alquiler social adecuada a sus necesidades, es decir, una planta baja sin barreras arquitectónicas. "Me merezco una vida digna", reza un escrito dirigido a la Dirección General de Vivienda, que el pasado septiembre admitió su solicitud, si bien nunca llegó a ser ejecutada. Es más, su petición caduca a fin de mes y se verá obligada a renovar la misma, no sin antes dar la batalla: "El hecho de que mi vivienda no esté adaptada me ha provocado numerosas caídas y lesiones”, reza su queja. “Entiendo que la adjudicación no puede demorarse y obligarme a iniciar de nuevo un expediente".
Hay una parte de la historia de esta eccemulier que los responsables de allanar su futuro quizás no hayan entendido. Su protagonista vive sola; cada día le cuesta más desplazarse; hacer la compra (y subir las bolsas a su casa) es una tarea imposible y, como dependiente, necesita que la bañen cada dos días, por lo que repetir los trámites burocráticos supone para ella una odisea. Un parte psiquiátrico advierte de sus "sentimientos de desesperanza" y de su "visión negativa de sí misma y del futuro", que contrastan con la vitalidad que desborda. "Soy un cascabel", afirma antes de venirse abajo. "Yo he abierto el camino a otros, pero después de años batallando me quería ir, ya no quería vivir más".
Hoy Antonia no ha comido, porque para hacerlo debe acercarse al comedor social del centro de mayores La Remonta, aunque un alma bondadosa pronto llamará al timbre para entregarle el menú. "Tengo un grado de incapacidad del 82%, ¿qué más quieren?".
¿Te ha resultado interesante esta noticia?






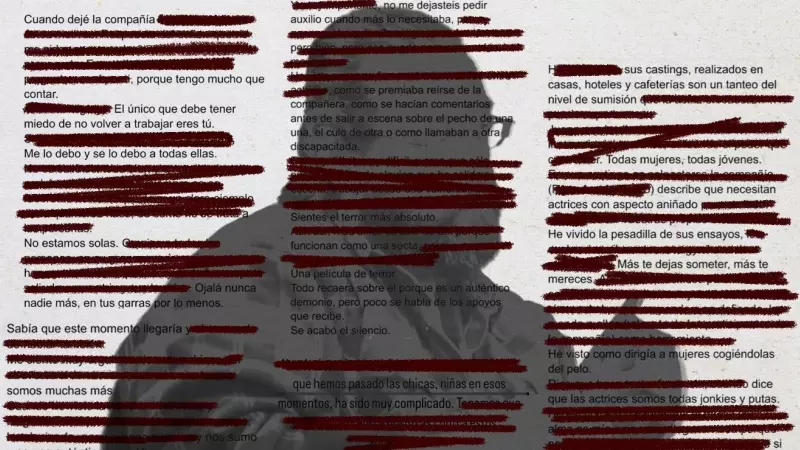



Comentarios
<% if(canWriteComments) { %> <% } %>Comentarios:
<% if(_.allKeys(comments).length > 0) { %> <% _.each(comments, function(comment) { %>-
<% if(comment.user.image) { %>
![<%= comment.user.username %>]() <% } else { %>
<%= comment.user.firstLetter %>
<% } %>
<% } else { %>
<%= comment.user.firstLetter %>
<% } %>
<%= comment.user.username %>
<%= comment.published %>
<%= comment.dateTime %>
<%= comment.text %>
Responder
<% if(_.allKeys(comment.children.models).length > 0) { %>
<% }); %>
<% } else { %>
- No hay comentarios para esta noticia.
<% } %>
Mostrar más comentarios<% _.each(comment.children.models, function(children) { %> <% children = children.toJSON() %>-
<% if(children.user.image) { %>
![<%= children.user.username %>]() <% } else { %>
<%= children.user.firstLetter %>
<% } %>
<% } else { %>
<%= children.user.firstLetter %>
<% } %>
<% if(children.parent.id != comment.id) { %>
en respuesta a <%= children.parent.username %>
<% } %>
<%= children.user.username %>
<%= children.published %>
<%= children.dateTime %>
<%= children.text %>
Responder
<% }); %>
<% } %> <% if(canWriteComments) { %> <% } %>