Actualizado:
* Diputado en el Congreso con Ciudadanos
De todas las fechas del calendario, el 20 de noviembre es, seguramente, la de mayor carga simbólica para los españoles. Aquel día de 1975 Franco moría en la cama. Y ese hecho biológico, la derrota final de un anciano decrépito, en medio de la sordidez de un quirófano improvisado e infradotado en El Pardo, se convertiría de inmediato en una oportunidad histórica. En ausencia de legitimidad democrática, el régimen franquista se había sostenido y fundamentado en la figura de su caudillo. Y muerto este, su legado lucía precario y decadente, máxime si tenemos en cuenta que el llamado “milagro económico español” había sido puesto en entredicho por la virulencia con que la crisis del petróleo de 1973 había afectado a un país tan dependiente desde el punto de vista energético como el nuestro.
La muerte de Franco es un punto de inflexión en nuestra historia. Ningún otro acontecimiento determinó un cambio tan profundo entre dos momentos políticos. La distancia que media entre la España franquista y el país que hoy somos tiene las proporciones de una fosa abisal. Este cambio radical obedece a una lógica que puede resultar contraintuitiva: la gran transformación fue posible precisamente porque no tuvo la vocación de un ajuste de cuentas y porque renunció a extirpar todo elemento del franquismo, conformándose con usar los mimbres disponibles para tejer la nueva democracia. Así, puede decirse que solo tras la muerte de Franco los españoles comprendimos que lo verdaderamente revolucionario es el reformismo.
Lo comprendimos, es cierto, a un precio muy alto. Los cinco años de inestabilidad política que constituyeron la Segunda República habían concluido con un golpe de estado fallido y una cruenta guerra civil a la que habían seguido cuatro largas décadas de dictadura. Aquel fracaso democrático de 1936 estaba grabado en el imaginario colectivo. Y ese trauma sirvió para que la sociedad y las élites estuvieran a la altura del momento, previniendo errores pasados.
Es verdad que el fin de la autarquía y el desarrollismo que sucedió al Plan de Estabilización de 1959 produjeron un empuje económico que contribuyó a la transformación de España. De su mano llegaron la modernización y el crecimiento de las clases medias. La incipiente industrialización demandó nueva mano de obra cualificada, lo que se tradujo en el auge de las rentas, la desruralización del país y la mejora de la formación de los españoles. Sin embargo, el crecimiento económico no es suficiente para explicar el éxito de nuestra Transición. La experiencia nos demuestra que la democracia no es ni el único y ni el más probable de los resultados de la crisis de un régimen dictatorial.
La muerte de Franco es un punto de inflexión en nuestra historia. Ningún otro acontecimiento determinó un cambio tan profundo entre dos momentos políticos.
Pero algo había cambiado de forma profunda e irreversible en la mentalidad de los españoles, que comenzábamos a tener las aspiraciones y los valores de las sociedades europeas de nuestro entorno. En las postrimerías del franquismo, la sociedad mostraba un escaso interés por las cuestiones políticas, lo que explica la aparente estabilidad del régimen, pero tenía una cultura política que, lejos de ser autoritaria, era democrática. Valga como ejemplo una encuesta de la época, citada por Charles Powell en su libro España en democracia, según la cual un 54% de la población valoraba la actuación de Franco de forma positiva, a la vez que estaba de acuerdo con que “la democracia es el mejor sistema político para un país como el nuestro”. Ello sugiere que el tránsito a la democracia no requería necesariamente un rechazo global previo de la dictadura por parte de los ciudadanos, que podían pensar que el régimen anterior tenía algunos elementos positivos y, sin embargo, apoyar simultáneamente una fórmula política radicalmente distinta para la nueva situación.
Los años del desarrollismo habían propiciado una contradicción entre el dinamismo socioeconómico y el inmovilismo político, pero aún era necesario el concurso de unas élites reformistas y responsables para que aquello decantara hacia el cambio de régimen y produjera una cristalización democrática. Y así fue. Las élites entendieron que el momento histórico demandaba la tarea de construir unas instituciones que estuvieran a la altura de esa sociedad que era ya moderna, europea y liberal. La derecha del régimen comprendió que el futuro de España habría de ser democrático, aceptando y promoviendo la autodisolución de las Cortes franquistas; y el PCE renunció a sus postulados máximos, reiterando su política de “reconciliación nacional” iniciada en 1956, y acelerando el proceso de democratización emprendido por el eurocomunismo.
La derecha del régimen comprendió que el futuro de España habría de ser democrático, aceptando y promoviendo la autodisolución de las Cortes franquistas
Todos los actores políticos cedieron para que pudiéramos llegar a ese momento fundacional y único que fue la Constitución de 1978. Es verdad que la democracia que los españoles alumbramos entonces no es perfecta, pero no es menos cierto que se trata de un modelo de éxito si tenemos en cuenta que nuestros abuelos se mataron en una guerra miserable y fratricida, que nuestros padres heredaron un país arcaico y gris, y que nuestros hijos viven hoy en una sociedad moderna, plural y libre.
Pero no hemos de caer en la autocomplacencia. Quedaron muchas cosas por hacer entonces, y aún hoy siguen pendientes. Queda pendiente un reconocimiento a las víctimas de la dictadura. No podemos sentirnos satisfechos cuando tantos muertos permanecen olvidados en fosas y cunetas. Las familias merecen un reconocimiento y el derecho a una despedida y un entierro digno para sus seres queridos, tarea que no debe quedar únicamente en manos del impulso particular, sino que debiera ser un objetivo común, público y compartido por todos. No puede haber justicia si no hay piedad con los que han sufrido, y esta es una verdad que no admite ninguna politización interesada.
A las tareas pendientes se han ido sumando otras nuevas, planteadas por los retos de la globalización y la crisis económica. Otra vez nos encontramos en un momento histórico, en el que las élites políticas deben estar a la altura de los nuevos tiempos y atender las demandas de la sociedad. La legislatura que recién inauguramos debe servir para acometer las reformas que nos permitan actualizar y mejorar nuestra democracia y sobre todo ponerla a la altura de una sociedad española que, al igual que aquella del 20 de Noviembre de 1975, va por delante de sus instituciones y lleva demasiados años esperando a ser escuchada.
Y esta vez no habrá ninguno hecho biológico que desate los nudos de la historia, en la memoria queda el ejemplo de los que fueron capaces de alumbrar la Transición, pero nuestro éxito o nuestro fracaso en esta empresa de hoy dependerá, únicamente, del compromiso y la disposición de los actores políticos, de todos, o al menos de todos los que se sientan comprometidos en la tarea de mejorar nuestro proyecto común de convivencia, aquél que empezó a nacer hace 41 años, el día que un decrépito dictador se moría en la cama.


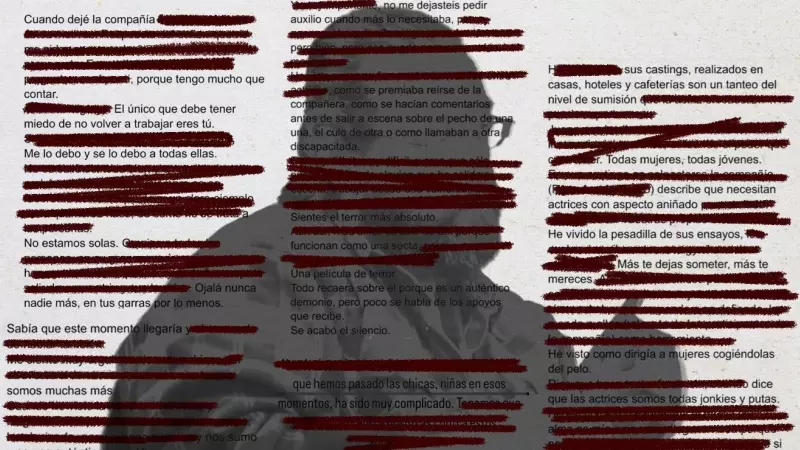



Comentarios
<% if(canWriteComments) { %> <% } %>Comentarios:
<% if(_.allKeys(comments).length > 0) { %> <% _.each(comments, function(comment) { %>-
<% if(comment.user.image) { %>
![<%= comment.user.username %>]() <% } else { %>
<%= comment.user.firstLetter %>
<% } %>
<% } else { %>
<%= comment.user.firstLetter %>
<% } %>
<%= comment.user.username %>
<%= comment.published %>
<%= comment.dateTime %>
<%= comment.text %>
Responder
<% if(_.allKeys(comment.children.models).length > 0) { %>
<% }); %>
<% } else { %>
- No hay comentarios para esta noticia.
<% } %>
Mostrar más comentarios<% _.each(comment.children.models, function(children) { %> <% children = children.toJSON() %>-
<% if(children.user.image) { %>
![<%= children.user.username %>]() <% } else { %>
<%= children.user.firstLetter %>
<% } %>
<% } else { %>
<%= children.user.firstLetter %>
<% } %>
<% if(children.parent.id != comment.id) { %>
en respuesta a <%= children.parent.username %>
<% } %>
<%= children.user.username %>
<%= children.published %>
<%= children.dateTime %>
<%= children.text %>
Responder
<% }); %>
<% } %> <% if(canWriteComments) { %> <% } %>