
Nunca supimos cómo nos descubrieron. Mi hermano insistía en que la sirvienta las había encontrado accidentalmente con la mano al estar poniendo sábanas limpias, y nos había delatado. Yo tenía otra sospecha. Varias veces había sorprendido a mi mamá revisando gavetas, o leyendo en secreto mi diario era más bien un cuaderno de apuntes y dibujos y garabatos, o levantando con sigilo el auricular de otro teléfono mientras yo hablaba con algún amigo.
Quiero que me digan de dónde las sacaron.
Escondimos las revistas secas y tiesas entre somier y colchón de ambas camas, y prometimos no decir nada, nunca, a nadie.
Ambos callamos. No era exactamente una pregunta.
Díganme.
Mi mamá estaba sentada en una de las sillas blancas del comedor, sus brazos cruzados, un cigarrillo ahumando hacia arriba y la pila de revistas frente a ella, sobre la mesa. Ni siquiera nos había saludado. Aún sosteníamos cuadernos y loncheras.
Quiero saber dónde consiguieron esta porquería.
La respuesta era simple, supongo.
Una tarde, rondando en nuestras bicicletas por la colonia El Campo, habíamos encontrado con mi hermano una caja de cartón en un terreno baldío. Una caja grande, empapada por tanta lluvia, endeble y medio rota y llena de revistas porno que alguien había decidido botar. Volamos a casa y luego regresamos al terreno baldío con un par de mochilas y yo fui guardando todas las revistas mientras mi hermano vigilaba. Hasta más tarde, ya encerrados con llave en nuestro baño y soplando página por página con el aire caliente de una secadora de pelo, descubrimos boquiabiertos que no eran revistas de porno normal, culos y tetas, y a lo sumo, con suerte, un breve atisbo de vello púbico, sino de un porno mucho más explícito, cueros y sogas y cadenas y penetraciones dobles y los pepinos de una morenaza que, imposible olvidarlo, se llamaba Mariana la Vegetariana y que tardamos un poco en comprender qué hacía allí. Pero comprendimos muy bien las fotos a todo color, y aún mejor su carácter prohibitivo, que para nosotros quizás era lo más importante. Escondimos las revistas secas y tiesas entre somier y colchón de ambas camas aún dormíamos en el mismo cuarto, y prometimos no decir nada, nunca, a nadie.
Díganme, niños.
Mi hermano dio un paso tímido hacia mí. Se agarró de mi camiseta.
Quiero saber.
Hasta entonces noté que mi mamá, quizás por vergüenza, había cerrado las cortinas del comedor. Unas cortinas muy años setenta, de fondo blanco y grandes bolas anaranjadas y amarillas. Igual que el mantel de la mesa. Las sillas eran de un material como de fibra de vidrio: blancas, ovaladas, modernas, alternando cojines también anaranjados y amarillos. Sobre la mesa había dos ceniceros de plata, redondos y macizos, uno con borde anaranjado y el otro con borde amarillo. Mi mamá pasaba mucho tiempo en aquel comedor perfectamente combinado. Era el único espacio de la casa donde mi papá le permitía fumar.
¿Me van a decir o no?
Las encontramos, murmuré.
Ya, ¿y dónde las encontraron?
En la calle.
¿En la calle?
Ajá.
¿Encontraron esto en la calle?
Ajá.
Volvió a sacar el humo con desesperación.
Mejor váyanse a su cuarto - sentenció.
No nos movimos. Mi hermano, cabizbajo, seguía agarrándome la camiseta.
Tal vez a su papá le dicen la verdad.
Pero si esa es la verdad insistí.
Ahora mismo. ¿Oyeron? A su cuarto.
Su tono fue macheteado, final, no negociable.
Dimos media vuelta, subimos las gradas y entramos a nuestro cuarto. Mi hermano, como si también nos hubieran prohibido hablar o jugar algo, rápido se acostó en su cama y se quedó dormido. Yo cerré la puerta. Puse el disco de los Beatles que me había regalado uno de mis tíos y que ya había casi rayado de tanto escuchar. Busqué mis audífonos, unos audífonos enormes, con un largo cable negro y enrulado. Me eché boca arriba en la alfombra y oí ambos lados del acetato susurrando las canciones y también los diálogos entre ellos cuatro, entre una canción y otra, que por alguna razón me gustaban aún más , antes de que el chirrido de mi papá abriendo la puerta me despabilara de inmediato y despertara a mi hermano.
Jóvenes anunció profundo, serio, con forzada hombruna, y se sentó en una de las dos pequeñas sillas de formica blanca, frente a una mesita de la misma formica blanca donde hacíamos nuestros deberes.
Yo me quedé sentado en el suelo, esperando su inquisición, preparado para saber cuál sería nuestro castigo. Pero él, inmenso y torpe en aquella sillita de juguete, sólo empezó a hablarnos de actos dignos y actos indignos, de desnudez pura y desnudez impura, de mujeres buenas y mujeres malas.
¿Sí me entienden, verdad?
Nos volteamos a ver con mi hermano. Tenía él una expresión perpleja, como pidiéndome ayuda. Yo tampoco sabía de qué nos estaba hablando. Pero ambos le balbuceamos que sí, que por supuesto.
Me alegro, jóvenes.
Entró mi mamá. Tenía en las manos un libro grande, cuadrado.
Ahora quiero que le pongan atención a su mamá balbuceó, hizo un esfuerzo, gruñó algo y por fin logró salirse de la silla y ponerse de pie.
Mi mamá se sentó en esa misma silla de juguete. Colocó el libro sobre la mesita y lo abrió en la primera página. Había allí una ilustración de un hombre y una mujer, ambos desnudos, fofos, rosaditos, ambos sonriendo con pudor. Y mientras mi mamá empezaba a explicarnos, con la ayuda de unos horribles dibujos infantiles, exactamente cómo se hacía un bebé, mi papá sacó un par de papeles doblados del bolsillo de su camisa, los dejó caer sobre la mesita y sin decir más salió casi corriendo del cuarto. Mi mamá dijo algo de un pajarito duro y tieso y yo descubrí, en la superficie de la mesita, un cheque firmado y una tarjeta de suscripción anual para la revista Playboy.
¿Te ha resultado interesante esta noticia?


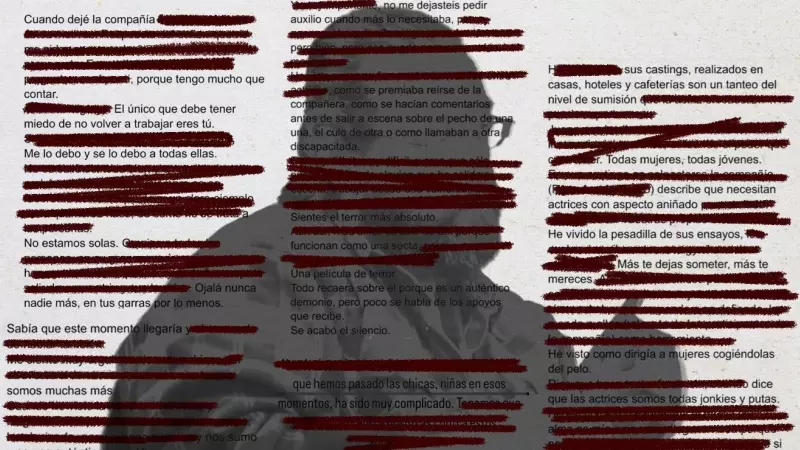



Comentarios
<% if(canWriteComments) { %> <% } %>Comentarios:
<% if(_.allKeys(comments).length > 0) { %> <% _.each(comments, function(comment) { %>-
<% if(comment.user.image) { %>
![<%= comment.user.username %>]() <% } else { %>
<%= comment.user.firstLetter %>
<% } %>
<% } else { %>
<%= comment.user.firstLetter %>
<% } %>
<%= comment.user.username %>
<%= comment.published %>
<%= comment.dateTime %>
<%= comment.text %>
Responder
<% if(_.allKeys(comment.children.models).length > 0) { %>
<% }); %>
<% } else { %>
- No hay comentarios para esta noticia.
<% } %>
Mostrar más comentarios<% _.each(comment.children.models, function(children) { %> <% children = children.toJSON() %>-
<% if(children.user.image) { %>
![<%= children.user.username %>]() <% } else { %>
<%= children.user.firstLetter %>
<% } %>
<% } else { %>
<%= children.user.firstLetter %>
<% } %>
<% if(children.parent.id != comment.id) { %>
en respuesta a <%= children.parent.username %>
<% } %>
<%= children.user.username %>
<%= children.published %>
<%= children.dateTime %>
<%= children.text %>
Responder
<% }); %>
<% } %> <% if(canWriteComments) { %> <% } %>