Este artículo se publicó hace 6 años.
Revista LuzesLa doble dependencia de los cuidados
Hace ya más de treinta años desde que María comenzó a cuidar familiares. Ella y su pareja acumulan un historial de atención a ocho personas dependientes. A lo largo de esta andadura batieron con los defectos de una ley homogeneizadora que mira con afán cara las residencias de mayores y que sigue anclada en un esquema de cuidados descendentes-progenitores.

Madrid-
Es lunes, primer día de la «nueva normalidad». Por la ventana se ve la casa de los vecinos. Andrés volvió a ponerse el sombrero en la cabeza para tomar el poco sol que hay. Está apoyado de pie en la baranda de la entrada y a su lado le habla Verónica. Conversan mucho, uno en gallego y otra en un castellano que le aleja en origen pero, por lo visto, no en entendimiento. Miran para la huerta y conversan sobre los perros y los gatos. Se le oye una risa que ya hacía tiempo que no se sentía de puertas hacia fuera. A Andrés le cayó el bastón para abajo por medio de los balaústres. Se le soltó de una mano que cada vez sostiene con menos fuerza. Le dan de comer a los perros y vuelven para dentro. Cierran la puerta con cuidado. Y con cuidados.
María tiene hoy 54 años, un continuo dolor de espalda y ocho mayores dependientes en su historial familiar. Comenzó a cuidar a los 18 años y la manera en la que habla obliga a fijarse en las historias de los Andrés y de las Verónicas de alrededor con otros ojos. «Ocho personas parecerán muchas, pero no somos un caso extraño», comienza, «solo que a nosotros nos tocaron dolencias largas que se extendieron mucho en el tiempo».
Puedes seguir leyendo este artículo en gallego aquí
El uso del plural hace referencia a sí misma y a su marido, a quien conoció en el segundo curso de carrera universitaria, allá hacia finales de los ochenta. Él le prestaba notas de las clases a las que María no podía asistir por atender a su padre, luego hospitalizado. Las familias extensas y las circunstancias particulares están detrás de los otros siete dependientes que cuidaron desde aquella. A día de hoy, se hacen responsables de cuatro mayores: dos por parte de ella, otros dos por parte de él.
María, que escogió ser identificada con este nombre en el reportaje, colecciona una abundancia de comentarios ajenos que le ponen en bandeja la supuesta solución: ¿por qué lo haces?, no son tus padres, no tienes que estar atada a eso, no es problema tuyo... «En esta sociedad hay una sensación de que los mayores son una carga. Eso es injusto y no lleva a una humanización de los cuidados», piensa. «El problema es nuestro, no de los demás. Eso no quita, claro, que tenga que haber herramientas para facilitar el proceso».
La burocracia que enlama las ayudas
La Ley de la Dependencia, inoperante a medias en forma y aplicación, es el cierne de esos servicios y ayudas para las personas que no se valen por sí mismas. Nació en 2007 con voluntad pública y universal, según aparece recogido en su artículo 3, pero su carácter global y estandarizado, ignora las múltiples realidades y se encamina a un modelo asistencial con pie y medio en las residencias. La alternativa estrella de los últimos tiempos.
Los defectos ya son evidentes en el primer escalón de la cadena: la evaluación. «Llevaba un año en estado vegetal. Le concedieron la dependencia un día antes de morir», dice María sobre la situación de uno de sus familiares. El «excesivo protocolo» y «burocracia» en los procedimientos de valoración no casan con la esperanza de vida de las personas que aspiran a ser beneficiarias de las ayudas. Los fallecimientos se cuelan de por medio y, como una paradoja, ya tronzan el inicio.
El Decreto 15/2010, publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG), regula un plazo máximo de tres meses para la tramitación de los expedientes. Sin embargo, según el último informe de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales (con datos de 2019), en Galicia el tiempo medio de este proceso es de 342 días. Es decir, desde que se solicita el reconocimiento de la dependencia hasta su resolución pasa casi un año.
Además, con fecha de 31 de diciembre del 2019, cerca de 8.500 dependientes reconocidos como tal seguían esperando por una prestación. Solo 61.636 personas de las 70.092 con pleno derecho estaban siendo atendidas, lo que revela dilaciones no solo en el proceso de evaluación, sino también en el de actuación. «¿Por qué no se les da más peso a los médicos de familia en el trámite de la Dependencia? Nadie ve como ellos la evolución del paciente. Lo mismo con las trabajadoras sociales. Ellas están en el barrio, conocen la realidad social concreta», señala María, que confiesa «sentir urticaria» al ver cómo se gestionan estos asuntos.
La responsabilidad de quien así lo asume
Su tío y su tía, que viven en un piso de la ciudad de Lugo, tienen una dependencia de Grado III, pero «cualquiera que los vea» comprobaría que los estados de uno y de otra nada tienen que ver. El hombre, a pesar de precisar de cuidados físicos, «conserva la cabeza perfecta» y podría llegar a valerse por sí mismo en situaciones puntuales como, por ejemplo, atender una llamada telefónica. El caso de la mujer es bien distinto: requiere atención continuada con «cuidados muy sensibles, casi de enfermería». «Para mí mi tía sería un ejemplo de Grado IV», nivel no contemplado en la normativa, que distingue tres categorías.
Esta tía es también su «mamá». «Yo le llamé así, claro». La madre biológica falleció a los cuarenta días de nacer María, así que fue una hermana de la difunta –casada y sin hijos– quien se hizo cargo de la pequeña «de forma liberal y continua». La emoción le sale por los ojos al contar como la familia completa, por las dos ramas, se implicó en su crianza. Le invade una honda gratitud que no quiere dejar de expresar. «Algo hicieron bien para que yo sienta que tuve una infancia feliz a pesar de aquella situación dramática. Ahora estoy devolviendo lo que me dieron».
Sin embargo, la ausencia de vínculo paterno-filial entre ella y estos mayores dependientes le complica la vida. El estatuto de los trabajadores no considera la posibilidad de días de libranza para cuidar de tíos, por ejemplo, y los mecanismos fiscales se vuelven rígidos y exigentes. Mucho más la medida que se eleva al grado de parentesco o si ni siquiera existe relación familiar. «Yo tengo mucha suerte con mi trabajo y mis compañeros, porque puedo flexibilizar», pero de lo contrario se volvería una odisea mayor la tarea de cuadrar horarios para una visita al médico o para hacer el papelamen sin el cual no figuras en ninguna parte.
«Afortunadamente, la sociedad ya acepta muchos modelos de familia, pero seguimos muy obsoletos en este asunto cuando se trata de la atención a mayores. Asumamos que el esquema de atención a dependientes no es siempre el de la hija que cuida de los padres», clama. Se le viene a la cabeza un caso: una chica que atiende a una señora mayor, la vecina de la puerta que tantas veces había quedado con los niños cuando la joven no tenía con quien dejarlos. «¡No hay normativa que las ampare!», dice, para enseguida reivindicar la creación de la figura del «cuidador de hecho», cuyos derechos estén igualados a los de los hijos y hijas a todos los niveles.
Las pirámides invertidas de las hermandades familiares han de poner esta problemática sobre la mesa a medio plazo: en cada generación va habiendo menos personas que se puedan ocupar de los de la anterior, aún numerosa. «Que no estemos obligados a meterlos en una residencia solo porque no haya otro remedio», pide.
Contra la estandarización y la privatización
En la cartera de servicios públicos gallegos, la ayuda a domicilio sigue siendo el recurso más utilizado, con casi 24.000 usuarios (32,9%). «Y funciona. Funciona para una señora viuda de 75 años que pueda tener problemas de columna. Ese apoyo en el hogar es maravilloso. Le hacen compañía, le controlan la medicación, le suben la compra... Pero si la señora tiene 90 años y los hijos trabajan o no están en Galicia parece que no hay otra alternativa aparte de la residencia», lamenta María.
Ella se queja de un sistema de ayudas demasiado cerrado, que aparta a las familias de la decisión sobre la gestión de la prestación. «Las ayudas están focalizadas en unas necesidades muy concretas: es todo A, B o C. Hay casos en los que sirve, pero hay otros escenarios» a los que la Ley de la Dependencia mira de soslayo. «Si se valora que una persona tiene derecho a una prestación de 715 euros, ¿por qué no pueden decidir las familias a qué dirigir ese dinero? Las ayudas directas están penalizadas. A lo mejor sería más útil que me facilitaran la contratación de terceras personas. Si me pagaran la Seguridad Social...», opina María en base a su experiencia y a la realidad que ahoga a las cuidadoras –mujeres en más del 90% de los casos–.
Los dos tíos maternos de María residen en un domicilio diferente al de ella y están atendidos por dos cuidadoras las 24 horas al día. Estas trabajadoras pertenecen a grupos de riesgo frente a la covid-19, así que durante este tiempo pandémico no estuvieron incorporadas en la vivienda. «Ahora voy más yo», explica.
Siempre que pudo, María optó por mantener a los dependientes en casa, en vez de internarlos en un centro de mayores, que por sus grandes dimensiones y alto número de usuarios son a veces observados con recelo. Excepto por las empresas y los fondos de inversión, claro, que pilotan el modelo con la oferta de montones de plazas privadas en residencias. El limitado acceso a las públicas y a la distribución territorial de las privadas redunda en la ruptura social del anciano con su entorno.
La atención a los mayores es una vía para generar economía (creación de puestos de trabajo, fijación de población en el rural, refuerzo de la comunidad...), pero parece haber una distancia estrechísima entre eso y «convertir nuestros viejos en una línea de negocio». Al fin y al cabo, la financiación, siempre a las vueltas. Y un dato: el gasto público de Galicia para este tipo de servicios es de 126 euros anuales por habitante, frente a los 150 del promedio estatal.
El bolsillo revirado
Enredadas en una conversación enfocada en lo económico, María explica la cara monetaria de los cuidados. Juega con los números –un poco por deformación profesional, un poco por instinto de supervivencia– y las cifras le bailan bien altas. Dos salarios (una persona en régimen interno; la otra para cubrir descansos), el pago de la Seguridad Social, los gastos asociados a la vivienda, y aquellos otros de alimentación, productos de higiene, limpieza, farmacia... superan en más de 2.000 euros mensuales los ingresos conjuntos de estos dos ancianos a través de las pensiones.
Calcula que ella y el marido pusieron unos 20.000 euros de su bolsillo desde que están envueltos en las tareas de cuidados de los mayores. «Y no los voy a recuperar nunca», dice, consciente del funcionamiento de las herencias y los impuestos de sucesiones entre tíos y sobrinos. A veces, aunque había podido tirar de los ahorros de la persona dependiente, bate de cara con los razonamientos cruzados. «¿Cómo hacerle comprender que una sesión de fisioterapia cuesta 60 euros si en su cabeza ya iría bien pagada con diez euros por dar aquellos masajes? ¿Cómo explicar que hay que comprar un colchón especial si sabe que hay otro por menos dinero y bien más barato?».
Educarnos para la senectud es una tarea que tenemos como sociedad. Eso que se acabó calificando «envejecimiento activo» debe estar no solo orientado a saber cuidarse, sino también a facilitar la vida a terceros en caso de dependencia. «Echo en falta programas de sensibilización en este sentido, de formación no agresiva para ir interiorizando ciertas cuestiones. El otro día, en el HULA (Hospital Universitario Lucus Augusti), vi que una de esas pantallas que colgaron en las paredes tenía información sobre los testamentos vitales. Fue una grata sorpresa». Y es que solo quien trató con ancianos sabe de las tormentas que puede desencadenar un trámite que parece mínimo a priori. Y todo lo que se necesita, a veces, es calma.
Al final, dice, «somos como viajeros que tienen un accidente y que, además de sufrir el dolor, tienen que coger ellos mismos la lista telefónica y llamar a un lado y a otro para buscar soluciones con el viento en contra».
Desequilibrios en una dependencia doble
«Nosotros no somos personas con discapacidad física ni psíquica, pero somos discapacitados sociales, porque hay aspectos de la vida a los que prácticamente no podemos acceder». Habla de los estudios, de los viajes, del descanso mental...
María se matricula en oposiciones con la certeza de que no va a poder prepararlas. Una vez al año, ella, su marido y sus hijas fijan una semana de vacaciones. Ese breve período de supuesta desconexión arranca siempre mal. «La noche antes de ir no duermo nada, estoy a tope, preocupada por organizar los horarios de las asistentas, por que no falte material... Suele haber discusión en casa». «Estamos siempre pendientes» y, en cierto modo, también dependientes. Esa doble dependencia (la de la persona cuidada y la de quien cuida) provoca un lastre psicológico que se traslada al día a día y «desequilibra la infancia, el matrimonio, la economía del hogar, las carreras profesionales», relata. Cuando siente que no puede más, María relativiza y se convence de que es parte de ese 1% de población afortunada del planeta Tierra. Busca un punto seguro y lo encuentra en las hijas. Piensa: «sí, es verdad que está todo patas arriba, pero por lo menos ellas están bien».
Si eso falla, todo peligra. Al poco de nacer la hija pequeña, actualmente ya una joven adulta, le diagnosticaron alzhéimer a uno de los tíos de María. A ella y a su marido le cuadraron dos personas con esta enfermedad durante la crianza temprana de las niñas, así que se vieron obligados a internarlos en un asilo. «Muchas veces no sabía a quién prestarle atención. No sabía si coger el bebé que lloraba o se ocuparme del mayor». Las «carencias» que ella identifica en la atención a la infancia de las pequeñas le cayeron como una loseta en el momento en el que la hija menor se vio víctima de un trastorno alimenticio.
De aquella se disparó dentro de María una sensación de «culpabilidad», esa que lo inunda y cuestiona todo, que peta en la cabeza y que supone una carga psicológica a la que el sistema no siempre responde: ¿quién cuida a quién cuida? Sin las herramientas idóneas y sin el respeto por la vida, la atención a esta doble dependencia queda impedida, desmembrada. Al fin, acaban por ser ellas, casi siempre ellas, las que cobren los vacíos de los servicios públicos y de los derechos agujereados: más hendiduras, y cuantas cicatrices sociales... «Se te juntan muchas cuestiones sutiles con las que todo el mundo va achantando más o menos. Cuando las tienes que achantar tres años, vas royendo; cuando las achantas durante treinta ya pesan demasiado». María lo sabe bien y acuerda cerrar la conversación con una concesión. «No todo el mundo está obligado a sacrificarse», dice, «hay situaciones y situaciones». Pero para las que asumen esa responsabilidad –no carga– pide herramientas; para nuestras viejas y viejos, dignidad. Más allá de una ley (des)compuesta a base de una normativa homogeneizadora y de un interesés que se revela privatizador, la vida con una dependencia doble encuentra trabas a cada momento. Es la dependencia como ley.
Este artículo se publicó originalmente en gallego en la revista Luzes. Ahora Público lo reproduce como parte de un acuerdo de colaboración con la revista. Aquí puedes encontrar más artículos de Luzes en Público.





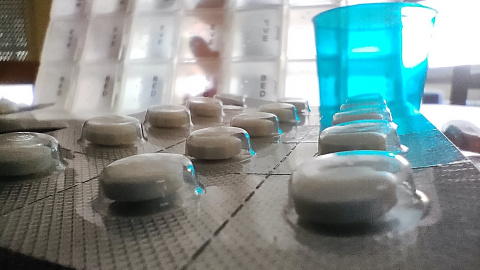

Comentarios de nuestros socias/os
¿Quieres comentar?Para ver los comentarios de nuestros socias y socios, primero tienes que iniciar sesión o registrarte.