Actualizado:
“Cuando el Gobierno teme al pueblo, hay democracia. Cuando el pueblo teme al Gobierno, hay tiranía”. Con esa consigna el ex presidente de los EEUU, Thomas Jefferson, quería advertir ya en el siglo XVIII de los peligros que acarrea para cualquier sistema democrático la existencia de un gobierno que haga del miedo su política central.
En un momento de profundo desasosiego social el arma más poderosa que tiene un gobernante para subyugar a los ciudadanos no es la fuerza. No son los golpes de una porra, un bofetón o un castigo severo. El arma más poderosa que tiene un gobernante, en efecto, es el miedo. A ese fin suele dedicar no pocos esfuerzos para blindarse de las críticas que puedan perturbar su sueño. Esta semana, sin ir más lejos, se han producido dos acontecimientos impregnados de esa filosofía hobbesiana. Uno, la aprobación por parte de la bancada del PP de una norma que nos retrotrae a las cavernas del franquismo, la ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como “ley mordaza” o “ley anti 15-M”. El otro, un gigantesco despliegue policial que ha agitado en la ciudad de Barcelona el viejo fantasma del “terrorismo anarquista”. La operación se ha saldado, finalmente, con siete jóvenes en prisión y el registro de difícil justificación en tres ateneos populares.
Con el estallido de la crisis, el miedo se ha extendido como una mancha cancerígena por todo el cuerpo social. El miedo a no poder pagar las deudas, al desahucio, al exilio forzoso, a no tener en el futuro una pensión, a ser expulsado por no tener papeles, a la pérdida de unos ahorros o de un empleo cada vez más miserable. En definitiva, un miedo a no poder sobrevivir que se hace pegadizo, sofocante, y trepa por el alma de los sectores más humildes de la sociedad. El problema ha surgido cuando, contra todo pronóstico, la gente ha exigido recuperar su dignidad. Incluso ha amenazado con votar lo que no debía. La gente ha perdido la paciencia y se ha sacudido la resignación. Ya lo hizo cuando llenó las plazas con el grito destituyente del 15-M. Cuando decidió integrarse a los piquetes sindicales de las huelgas generales. Cuando se organizó con la PAH para frenar la sangría de desahucios. Cuando con el impulso de las mareas sociales se encerró en los centros sanitarios o educativos para impedir su cierre. Desde entonces, decenas de iniciativas políticas han surgido aquí y allá para demostrar que la gente no está dispuesta a someterse y dejarse engañar. Para demostrar que cuando los de abajo se indignan, se juntan, y le pierden el respeto a los gobernantes, el caudal de crédito del Régimen se desvanece en el aire de forma acelerada.
Naturalmente, escarmentado por las movilizaciones contra las privatizaciones y los recortes, el Gobierno ha tardado poco en estrechar el cerco contra la resistencia ciudadana. Con cada anuncio de medida antisocial, ha acompañado otra contra las libertades. En realidad, inocular el miedo otra vez en la ciudadanía es una medida eficaz para anestesiar conciencias y lograr que se acepten con impotencia los recortes, la creciente corrupción y la degradación democrática. Pocos políticos han sido tan sinceros en mostrar sus pulsiones como el ex consejero de Interior del Gobierno de CIU, Felip Puig, cuando reconoció sin pestañear que, para “reinstalar el miedo al sistema”, debía elevarse el listón represivo. Esa estrategia tiene su lógica: atropellar los derechos ciudadanos exige mantener a raya las libertades que permiten reclamarlos. Cuando una sociedad vive acongojada no sale a la calle. La reforma del Código Penal de Gallardón obedece a ese propósito disuasorio. La “ley de la patada en la boca” es el eslabón más avanzado de su política del miedo. No por casualidad, ha encendido todas las alarmas en la sala de maquinas de los derechos humanos. Gente tan poco sospechosa de radicalidad como el Comisario Europeo de Derechos Humanos, Nils Muiznieks, grupos de jueces o los propios sindicatos policiales han señalado la irresponsabilidad de unos gobernantes obsesionados en convertir cualquier acto de protesta en un acto de desorden público para “proteger a la casta política”.
Con la ley se persiguen, en el fondo, varios objetivos simultáneos. Por un lado, endurecer infracciones que ya estaban reguladas y prohibir actividades antes toleradas vinculadas a las nuevas formas de protesta. Con ello, se pretende acabar con actuaciones de desobediencia protagonizadas por colectivos como los afectados por las preferentes, la PAH, el 15-M, los Yayoflautas o el SAT. Por otro lado, reforzar la impunidad policial hasta extremos inconcebibles hace algunos años. Buen ejemplo de ello son infracciones de censura como la que permite multar hasta 30.000 euros a quien grabe intervenciones de los agentes. Las oligarquías dominantes, además de poner la soga de los recortes al cuello de los más necesitados, pretenden que éstos permanezcan callados, que no puedan ni quitarse ni aflojar las cuerdas del nudo. Asfixiar económicamente a los que protestan puede ser una estrategia más útil que una represión dura. Entre otros motivos, porque se practica en un ámbito fuera de la mirada judicial. Pero también puede caer en saco roto. Amenazar con multas draconianas difícilmente podrá infundir más temor a quien tiene poco que perder, a quien se encuentra ya en una precariedad insostenible, sin casa o sin trabajo.
No hay que ser muy observador para entender que uno de los grandes cometidos de la estrategia del miedo es impedir que se produzcan cambios no deseados y, al mismo tiempo, favorecer que ocurran otros. El miedo encoge, aísla, paraliza, crea una sociedad conformista que impide la creación de musculatura social necesaria para restituir los derechos pisoteados. El individualismo expande las formas más exacerbadas de insolidaridad y egoísmo. Jefferson, en una carta a James Madison de 1787, defendía precisamente el valor de mantener vivo el “espíritu de la resistencia” para impedir que el dictum del “sálvese quien pueda” carcoma los cimientos de la democracia. Y recordaba también que “la tiranía se define como aquello que es legal para el gobierno pero ilegal para los ciudadanos”.
Con frecuencia, los gobernantes son sordos a este mensaje. Se incomodan con las movilizaciones y las consideran nocivas. Lo cierto, no obstante, es que la historia ha demostrado que las clases dominantes no suelen conceder voluntariamente ningún derecho. Que la jornada laboral sea de ocho horas, que las mujeres puedan votar o los enfermos ser atendidos en hospitales es fruto de la lucha de los desobedientes. Si sus exigencias llegan a los parlamentos es porque no se han dejado doblegar por el temor a las represalias. Con su lucha persistente han logrado, no sin sufrimiento, que la presión se traslade a la cancha de las clases dominantes. Como indicaba un lema del 15-M, para que cambie la situación el miedo debe “cambiar de bando”. Es precisamente la victoria sobre el temor la conquista más importante que el pueblo ha arrancado en los últimos años a la cultura de una transición nacida entre ruido de sables.
Leída desde esa perspectiva, la aprobación de la ley mordaza es un gesto recio de firmeza. Ahora bien, puede interpretar también como una muestra clara de debilidad e impotencia de un Gobierno que se siente amenazado. Las clases dominantes están nerviosas. Intentan defender sus privilegios con uñas y dientes. Que una sociedad se cierra, y tienda a la tiranía; o se abra, y ande hacia un mayor progreso civilizatorio, depende de ese cambio de ubicación del miedo. No es lo mismo que se instale abajo que arriba. Para que eso último ocurra solo cabe una solución: ganar la calle con diez, cien, miles de actos de protesta como el convocado este sábado contra la ley mordaza en muchas ciudades españolas. Para que las advertencias de Jefferson vuelvan a resonar en las mentes de los de abajo, de los que no temen a los de arriba. Para, finalmente, conquistar la libertad.
*Jaume Asens, portavoz de Guanyem y Responsable de Podemos en Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana


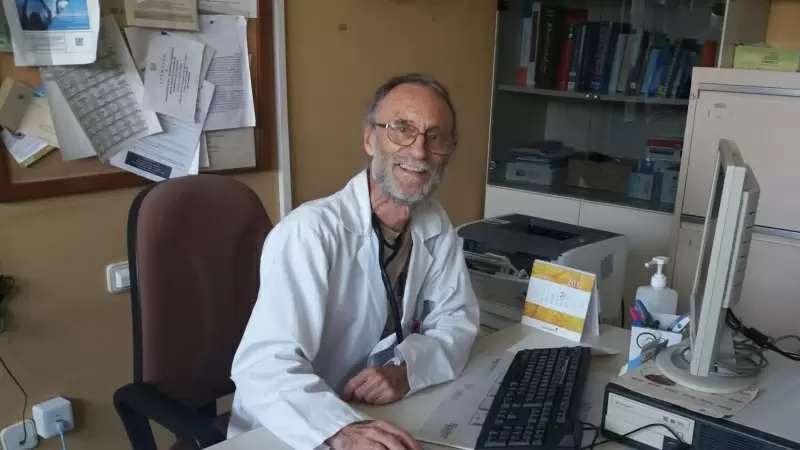



Comentarios
<% if(canWriteComments) { %> <% } %>Comentarios:
<% if(_.allKeys(comments).length > 0) { %> <% _.each(comments, function(comment) { %>-
<% if(comment.user.image) { %>
![<%= comment.user.username %>]() <% } else { %>
<%= comment.user.firstLetter %>
<% } %>
<% } else { %>
<%= comment.user.firstLetter %>
<% } %>
<%= comment.user.username %>
<%= comment.published %>
<%= comment.dateTime %>
<%= comment.text %>
Responder
<% if(_.allKeys(comment.children.models).length > 0) { %>
<% }); %>
<% } else { %>
- No hay comentarios para esta noticia.
<% } %>
Mostrar más comentarios<% _.each(comment.children.models, function(children) { %> <% children = children.toJSON() %>-
<% if(children.user.image) { %>
![<%= children.user.username %>]() <% } else { %>
<%= children.user.firstLetter %>
<% } %>
<% } else { %>
<%= children.user.firstLetter %>
<% } %>
<% if(children.parent.id != comment.id) { %>
en respuesta a <%= children.parent.username %>
<% } %>
<%= children.user.username %>
<%= children.published %>
<%= children.dateTime %>
<%= children.text %>
Responder
<% }); %>
<% } %> <% if(canWriteComments) { %> <% } %>